Este mes, como parte de la iniciativa Lecturas españolas conjuntas (LEC), ha tocado la poesía de oro española. Comencé a leer
y se me apareció un recuerdo: tengo unos quince años, estoy en la casa de mi
infancia, en la mesa del comedor, haciendo la tarea para literatura. Leo Fray Luis de León y sobre la Época de
oro. Llego a Sor Juana Inés de la Cruz y me encantan sus
poemas. Por esa época, no teníamos Internet, así que busqué más información y
poemas en la biblioteca de la escuela. La bibliotecaria sintió una especie de
orgullo por una adolescente que quería leer poesía clásica. Lo noté cuando
sonrió y me acompañó hasta la estantería y se quedó mirándome con una sonrisa
gigante. Recuerdo que admiré a Sor Juana por su inteligencia, por su bravía.
Muchos años después, llegué al film argentino Yo, la peor de todas que narra parte de la vida de Sor Juana. Y
ahora, qué casualidad, me apunté en Netflix para ver una serie sobre ella, Juana Inés.
Pensemos
en su época: ella nació en México en 1651. Fue
una mujer que demostró su inteligencia en un mundo dominado por hombres;
encima, fue también una monja hablando
de amor. Aprendió a leer y a escribir a los tres años. No pudo, aunque lo
intentó, ingresar a la universidad. Por ese tiempo era un área masculina.
Pensar que hoy día la mayoría de las carreras humanísticas están cursada por
mujeres.
Luego, Sor
Juana ingresó a un convento, pero continuó escribiendo literatura a pesar de
las críticas y las oposiciones. En una carta dirigida la obispo, expuso sus
libertades como mujer, cuestión que le generó aún más críticas y lo peor, renunció
su enorme biblioteca y a todos los instrumentos musicales y otros elementos
relativos al mundo artístico que ella atesoraba para no caer bajo la Inquisición , que veía
brujas y herejías en las mujeres que no acataban las normas y las formas de ser
mujeres instituidas: esposa, madre, católica acérrima, recatada, dócil y
doméstica.
En una
carta, ella expresa:
El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena. (…) Lo
que sí es verdad que no negaré (lo uno porque es notorio a todos, y lo otro
porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo
amor a la verdad) que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan
vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones
--que he tenido muchas--, ni propias reflejas --que he hecho no pocas--, han
bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí: Su
Majestad sabe por qué y para qué; y sabe que le he pedido que apague la luz de
mi entendimiento dejando sólo lo que baste para guardar su Ley, pues lo demás
sobra, según algunos, en una mujer; y aun hay quien diga que daña. Sabe también
Su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi
entendimiento, y sacrificársele sólo a quien me le dio; y que no otro motivo me
entró en religión, no obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi
estudiosa intención eran repugnantes los ejercicios y compañía de una
comunidad; y después, en ella, sabe el Señor, y lo sabe en el mundo quien sólo
lo debió saber, lo que intenté en orden a esconder mi nombre, y que no me lo
permitió, diciendo que era tentación; y sí sería.
(…)
Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a veinte las
lecciones que tomé; y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las
mujeres --y más en tan florida juventud-- es tan apreciable el adorno natural
del cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos, midiendo hasta dónde
llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí
no sabía tal o tal cosa que me había propuesto deprender en tanto que crecía,
me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía
y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía aprisa y yo aprendía
despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza: que no me parecía razón
que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias,
que era más apetecible adorno.
Creo que voy a tener un segundo momento “Sorjuana” en mi vida luego de sus
lecturas de poemas, nuevamente, y mientras mire la serie de Netflix.
Continuando con el Siglo de oro, Santa Teresa de Jesús también
fue importante en la misma época de mi vida, ya que por entonces quería ser
monja, sí, así es, y carmelita. Santa Teresa era como un modelo a imitar entre
mis compañeras. Leíamos sobre su vida algunas tardes e imaginábamos en un
convento, más nos atraía el misterio y la magia de los éxtasis místicos,
viéndolo a la distancia de los años.
Leer a estas dos mujeres me
transportan a mi adolescencia y a mis primeros amores.
Y otro autor que me encantó leer por esa época fue Quevedo. Por mi cuenta, en la
biblioteca, había descubierto esos poemas picarescos. Claro, que la profesora
no nos había dado estos poemas para leerlos. Ni hablar de su poema que sigue
vigente hoy día: Poderoso caballero es
Don Dinero.
Yo al oro me humillo
(…) Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. (…) Y al cobarde hace
guerrero (…) y ablanda al juez más severo.
¿Se acordaban de estos autores? ¿Aún los leen?




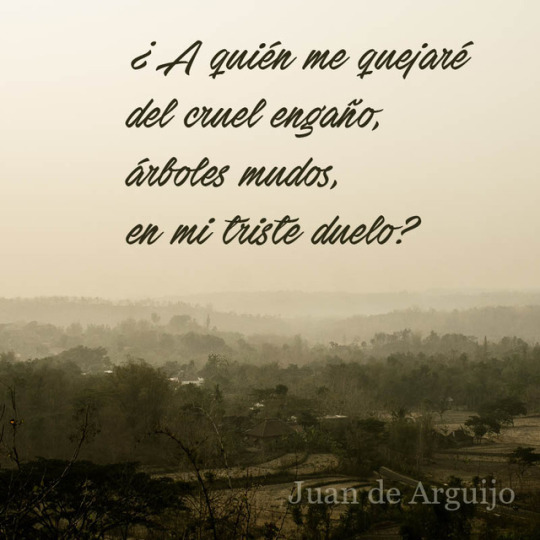
¡Hola!
ResponderEliminarMe ha encantado esta entrada :)
Besos.
Hola, Muchas gracias y besos!
Eliminar